Descubre todo sobre Enrique López Albújar, autor de literaturas y de poesías, quien valoró las culturas indígenas a través de sus escritos.

Biografía de Enrique López Albújar
Enrique López Albújar, abogado, escritor, nacido en la hacienda de Pátapo, en la ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, en Perú.
El año de nacimiento del poeta y escritor, fue en el año 1872, pero en cuanto al mes de su nacimiento, existen desacuerdos, pues algunos historiadores indican que nació el 23 de diciembre, otros señalan que fue el 23 de Noviembre.
Aunque en la mayoría de las publicaciones sobre la vida del autor indican que su nacimiento fue en Chiclayo, López Albújar se consideraba Piurano, ya que vivió en esa localidad desde muy pequeño. En su libro Memorias, escrito en 1963, se definió a sí mismo como Piurano, la frase escrita fue: “soy de Piura, de una ciudad pomposamente radiante…”. La ciudad de Piura también lo ha reclamado como hijo ilustre.
López Albújar hizo descripciones de su casa de la infancia ubicada en San Miguel de Piura en sus obras, lo que nos hizo ver que esta ciudad era muy importante para él. Describió con mucho detalle y sentimiento el solar de la Plaza Mayor donde disfrutaba en familia. Puedes leer todo sobre la cultura peruana.
En su obra “De Mi Casona” hace referencia a estos detalles reveladores de un afecto hacia tal lugar, donde seguramente fue cultivandose en lo más interno de su persona, el poeta, el literario, el intelectual que años más tarde nos entregaría sus obras.
Es importante decir que existen algunas páginas en Internet que aseguran que López Albújar no es de Chiclayo, sino de Piura, haciendo referencia a su partida de bautismo y a su acta de matrimonio, que según exponen dichos documentos que el escritor es natural de esta locación.
Su Juventud
Los padres de Enrique López Albújar fueron Manuel López Vilela y Doña Manuela Albújar Bravo, oriundos de Piura, quienes se esforzaron para que su hijo tuviera una buena educación y una crianza en un ambiente armonioso y de bien.
Se formó en una familia con valores, donde el respeto, la justicia y la igualdad eran aspectos considerados como importantes para los miembros de esta. Esta formación habría marcado al escritor, quien refleja en el contexto de sus obras el respeto por la cultura indígena, por el medio ambiente de los andes y en la costa de Piura, así mismo la justicia la hizo parte de su vida al ejercer el periodismo y su magistratura como Juez en Huánuco. Te invitamos a leer sobre las costumbres y tradiciones del Perú.
Durante sus primeros años cursó estudios primarios en la ciudad de Piura, sin embargo para los estudios de secundaria se trasladó a la capital Lima en 1886, para estudiar en el liceo Preparatorio y en el Colegio Nacional de Guadalupe.
En esta etapa de su vida mostró inquietud por la literatura. Ya para mediados de sus estudios de bachillerato realizaba distintas publicaciones. Culminó sus estudios de educación básica en el año 1890.
Comienza sus estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cátedra de Derecho, inspirado por su necesidad de ver al mundo más justo y con deseos de que la verdad y la libertad reinasen en su país natal.
Junto a sus compañeros José Santos Chocano y Mariano Cornejo, realizan publicaciones semanalmente en La Cachiporra, con la idea de editar y escribir sobre el régimen militar que estaba presente en Perú en ese tiempo. Sus escritos eran en versos y en prosas y realizados de manera intrépida.
En el año 1893 López Albújar fue detenido y apresado por varios meses, debido a publicaciones en tono irónico contra el gobierno dictatorial del General Andrés Avelino Cáceres, en el cual vivía. Estas publicaciones realizadas en el periódico La Tunda, fueron consideradas una burla y determinaron la privación de su libertad. Luego de ser juzgado, López Andújar resultó libre y dicha decisión fue celebrada por la población del Perú.
Es de hacer notar que López Albújar durante sus estudios de Jurisprudencia, se aventuró en sus escritos y se prestó a seguir la línea de pensamiento de Manuel González Prada, quien fuera una figura influyente en el arte de las letras y en términos de política, quien realizaba fuertes críticas en ese ámbito y en el social también.
López Albújar no paró en ese momento, sino que con atrevimiento, siguió su línea editorial, por lo que fue apresado en 1894, luego de unos meses, su padre pudo resolver, mediante sus amistades influyentes, que le dejaran libre.
Para la obtención de su título universitario Enrique López Albújar tuvo que desarrollar un trabajo de investigación o tesis. La escrita por López Albújar, se llamó “La Injusticia en la propiedad del suelo” y la misma fue censurada por las autoridades por considerarla subversiva.

Ya para el año 1899, el escritor López Albújar logra culminar sus estudios universitarios, obteniendo su título como Abogado, después de mucho esfuerzo e interrupciones por su detención. Su nueva tesis se llamó: “¿Debe o no reformarse el artículo 4 de la Constitución?”, la cual sí fue aceptada..
Su carrera
Enrique López Albújar ejerció su carrera durante los siguientes años, paralelamente elaboraba trabajos periodísticos, unos más destacados que otros. Participó como colaborador en la prensa Limeña y en la de Buenas Aires.
Años más tarde, regresa a Piura donde se dedica a dictar clases en una institución educativa denominada Colegio San Miguel. Como maestro, López Albújar se desempeñó con una gran preparación y soltura, inspirado por excelentes autores, ya que la pasión de este peruano era precisamente eso, leer y de ahí sacar innumerables ideas para plasmarlas en su escritura.
En el año 1911, este abogado fue designado por las autoridades como Juez Temporal en Piura, donde estuvo un tiempo, y luego tuvo el mismo cargo en la ciudad de Tumbes. Ya para el año 1917 con suficiente experiencia en el área, López Albújar fue nombrado Juez de Primera Instancia de Huánuco. Tal vez te interese leer todo sobre la provincia de Huánuco.
Para 1923 le asignan nuevamente al departamento de Huánuco donde se instala a desenvolver destacadamente su cargo de Juez de primera instancia.
Seis años más tarde, en el año 1929 trabajó como Vocal Interino en la Corte Superior de Lambayeque, obteniendo nuevas experiencias laborales. Posteriormente fue ascendiendo de cargo a Vocal Superior de la Corte Superior de Tacna, allí tuvo la oportunidad de presidir dicha Corte en tres ocasiones.
El trabajo periodístico de Enrique López Albújar no estuvo estancado, por el contrario, el destacado Juez y periodista comenzó a liderar publicaciones en “EL Amigo del Pueblo” un rotativo con matices críticos y en defensa de las poblaciones, en particular de las más necesitadas, y del cual el abogado, escritor y poeta fue su director. Posteriormente en el año 1916 también cumplió un período de su tiempo como periodista y jefe de la Prensa de Lima.
En este periódico realizó una campaña opositora que causó mucha incomodidad a las cúpulas gubernamentales del Perú, pero que por las circunstancias del momento no le hicieron cargos.
El periodista, durante sus años de Juez, tuvo la ocasión de ver las injusticias que constantemente sufrían los indígenas de diversas poblaciones. Sus miserias y angustias no le fueron indiferentes, de ahí que López Albújar comenzó a interesarse en la escritura indigenista, como una crítica social a las realidades vividas en el Perú. Te invitamos a conocer sobre el folklore del Perú.
Su obra se fomenta en el realismo crítico, especialmente sobre la vida de estos indígenas, que a su parecer, era preciso enfocar sus vivencias, injusticias y necesidades.
Sus publicaciones iniciales eran cuentos modernos donde se ilustraba la fantasía. Poco a poco fue enriqueciendo sus escritos con inclinación hacia lo autóctono y lo reconocido por los pueblos del Perú. Es así como fluyen sus obras literarias Cuentos Andinos en 1920 y Nuevos Cuentos Andinos en 1937 donde expone situaciones reales sin evadir los prejuicios.
Posteriormente en el año 1943 escribe El Hechizo de Tomayquichua, donde el autor claramente identifica los desalientos de las poblaciones más vulnerables.
En este libro narra las vicisitudes de la historia amorosa de una mujer criolla hacia un esclavo, durante la época colonial. Ya estos temas raciales, habían sido plasmados por López Albújar en su libro Matalaché, que es una novela donde los protagonistas son de raza negra, y los actos dramáticos son la fuente de inspiración propiamente dicha, representando los sentimientos mismos del alma de los personajes y no de las ambientaciones.
También Enrique López Albújar realizó distintas actividades como: Participar como miembro activo del Ateneo de la ciudad de Lima y miembro del Club Unión de Lima. Otra actividad realizada por el escritor, fue un estudio en el área jurídica denominado “Los Caballeros del delito”en donde se pronuncia sobre el tema de manera extensa, ya que se basó en sus experiencias dentro del derecho. Se dice que con este estudio, López Albújar fue puesto en la lista de los hombres que representan la Sociología en el ámbito Jurídico en el Perú.
Este honorable escritor fue invitado por la Universidad de Columbia en New York, Estados Unidos, donde participó como orador de orden, también lo hizo en la Unión Panamericana en ese mismo país. López Albújar fue un hombre de gran preparación y con habilidad verbal por lo que sus opiniones las expresó con claridad en sus tertulias, discursos y cualquier entrevista a la cual era invitado.
En el año 1950, López Albújar recibe el Premio Nacional de Novela, distinción que le fue hecha para reconocer su valiosa labor, sobre todo por haber iniciado las escrituras sobre el indigenismo. El libro por el cual recibió tan merecido premio fue “Las caridades de la señora Tordoya”.
También recibió condecoraciones y reconocimientos, dentro de los cuales está La Orden del Sol y de la Palmas Magisteriales.
Después de una larga carrera en el periodismo, en la escritura y la poesía y en la jurisprudencia, Enrique López Albújar, dejó de existir el 6 de marzo de 1966, a la edad de 93 años, en la ciudad de Lima, Perú.
Enrique López Albújar el Juez
Este abogado peruano, comenzó sus actividades en el área Judicial en el año 1917. En uno de sus casos tuvo que pronunciarse sobre un doble adulterio, a lo que dictó una sentencia de absolución.
Las razones que López Albújar dio sobre su dictamen, fue que el amor es libre. En sus palabras decía que si la finalidad de colocar una pena es el de restablecer el orden de lo que se perturbó, entonces cuando el hecho que se juzga no perturba a nada, no tiene sentido aplicar una pena.
La decisión de absolución le trajo como consecuencia la suspensión de sus funciones por un lapso de tiempo de tres meses, dictada por la Corte Suprema. Aunque durante este tiempo de detención de sus actividades no pudo desarrollar sus cotidianidades, no le afectó intelectualmente, ya que estaba convencido de haber actuado correctamente.
En las primeras páginas de su libro Memorias de 1966, escribió:
“…Preferí ser hombre a ser juez. Preferí desdoblarme para dejar a un lado al juez y hacer que el hombre con sólo un poco de humanismo salvara los fueros del ideal. Y aunque el sentido común -ese escudero importuno de los que llevamos un pedazo de Quijote en el alma- me declamó por varios días sobre los riesgos que iba a correr en la aventura judicial, opté por taparme los oídos y seguir los impulsos del corazón”.
Matalaché
Esta novela de contenido histórico se desarrolla en el año 1816, en una zona costera del Perú. En su esencia, es una novela testimonial que muestra los problemas sociales en la época en la que se desenvuelve la historia.
En los predios de la hacienda de Don Juan de los Ríos, viven esclavos, negros y negras fuertes que laboran para los beneficios de su señor, al servicio de éste en su casa o en una empresa donde elaboraban jabones.
María Luz una hermosa mujer de rasgos finos y delicados, hija de Don Juan de los Ríos, vive de manera cómoda y segura en la gran casa, con las atenciones necesarias para el estilo de vida acomodado que su padre le procuraba.
Sin embargo María Luz tenía un corazón sublime, su belleza iba más allá de su hermoso rostro o de su blanca piel de porcelana, era una mujer sensible y delicada que detallaba minuciosamente los gestos nobles de las personas que le rodeaban.
Mientras que en esas fértiles tierras, vivía también el mulato Juan Manuel Sojo, que a diferencia de María Luz, éste era un esclavo, al servicio de Don Juan de los Ríos.
El mulato Juan Manuel era un hombre fuerte, musculoso y con un físico que el mismo trabajo duro le había moldeado. A él le apodaron como Matalaché, tenía ritmo y lo demostraba con su música y el arte lo desarrollaba más allá de cantar y recitar, también elaboraba hermosas artesanías.
Las virtudes de este joven llamaron poderosamente la atención de la niña María Luz, quien se fijaba en el resaltante físico del músico y artesano.
Ambos muchachos sentían atracción el uno por el otro. Una atracción que iba más allá de lo socialmente permitido. Un amor que les hacía olvidar las grandes divisiones sociales de la época vivida. Ese amor que nunca pudo ser planificado ni realizado ya que esa relación terminó trágicamente.
Esta novela en realidad destaca, no solo una historia de amor, sino de un gran cantidad de temas que confluyen dentro de la historia romántica. Primeramente, el autor hace ver uno de los puntos que más le conmueve a él en lo personal, se trata de la falta de libertad de los esclavos de la hacienda.
El autor, dentro de sus publicaciones hace notar su debilidad y sentimiento de dolor ante situaciones como la esclavitud, el maltrato al ser humano indistintamente de su color de piel, el caciquismo y el feudalismo vivido por tantos antepasados. Estas escenas son desarrolladas en sus obras en múltiples ocasiones, y Matalaché no era la excepción.
Otro aspecto que asume el autor como una gran denuncia, es la discriminación hacia la mujer, es por ello que narra capítulos dedicados a la explotación sexual hacia las esclavas, las faltas de respeto hacia las mismas y menoscabando su dignidad.
La propia María Luz con todo y su posición social aventajada, sufría de esta segregación al oponersele su educación universitaria, al no dejarla surgir, por considerarla un ser inferior al de su padre o de los hombres que hacían vida en el relato de la historia.
Este mencionado relato muestra las grandes contradicciones que sucedían en ese momento. Es el caso del padre de María Luz, Don Juan de los Ríos, quien por un lado estaba a favor de la libertad de España, la independencia era un objetivo para él. No obstante es contradictorio saber que las riquezas que disfrutaba este señor, provenía del sometimiento por él mismo hacia los esclavos.
Modernista
El estilo de escritura de Enrique López Albújar era de carácter moderno, esta influencia literaria fue seguida también por sus colegas Clemente Palma y José Santos Chocano, que pertenecieron a la generación de escritores de vanguardia del Perú.
Clemente Palma dirigió una revista de temas actuales llamada Variedades por un período de 23 años. Fue un hombre contemporáneo con Enrique López Albújar y su formación literaria fue desde el hogar mismo, pues era hijo del pensador filósofo Ricardo Palma.
Su hermana por parte de su padre, Angélica Palma fue también una renombrada escritora y creadora del Movimiento Feminista de la República del Perú, que luchó por la igualdad de los derechos de personas del sexo masculino y personas del sexo femenino. También luchó contra la violencia contra la mujer.
En este ambiente fue formado como hombre de letras, siendo además crítico literario, se encaminó hacia la temática modernista, rompiendo la costumbre de la población peruana a la lectura costumbrista. Esta misma osadía y ola literaria fue adoptada por Enrique López Albújar.
Por su parte José Santos Chocano fue un hombre de versos, reconocido como “el cantor de América” que desarrolló la poesía épica y lírica pero dentro de la tonalidad del modernismo.
Se inspiró en las personas y la naturaleza de los exuberantes paisajes de américa. Santos Chocano se convirtió en el poeta popular del Perú estando en la cúspide de la preferencia de los lectores. Junto a Enrique López Albújar fue el creador del controversial semanario La Cachiporra, cuya idea fue la de formular temas de oposición al gobierno dictatorial.
Fue compañero de letras de López Albújar en la línea editorial del diario La Tunda, y por sus publicaciones también fue encarcelado y posteriormente puesto en libertad.
Los tres autores cursaron estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tanto Santos Chocano como Clemente Palma lo hicieron en la cátedra de letras y López Albújar en Jurisprudencia, sin embargo Chocano no culminó su carrera universitaria, más desarrolló una vida en el ámbito literario bastante extensa.
La corriente literaria modernista se trataba de una escuela de escritores que buscaban renovar estéticamente los géneros literarios. Según varios autores, el canto del poema modernista compone la primera forma de expresión de la literatura en hispanoamérica.
Esta forma de escritura fue eminentemente poética, que se enfocó en exaltar la belleza, utilizando la palabra para expresar los sentimientos pero en versos. Apareció en el continente americano a finales del siglo XIX pero no tuvo una gran duración.
En cuanto a Enrique López Albújar, este enfocó su arte hacia el indigenismo, sus obras marcaron la diferencia con respecto a muchos autores debido a la predilección del escritor sobre la crítica a la hostilidad en el trato con las étnias y los grupos vulnerables.
Se le denota como el creador del indigenismo literario y uno de los más relevantes escritores de todos los tiempos. Este autor, como muchos escritores en tiempos de dictadura, utilizó un seudónimo para salvaguardar su persona de los atropellos que violaran sus derechos humanos.
Este seudónimo fue Sanción Carrasco, que permitió a la vez establecer cuáles eran sus escritos aunque de forma oculta, ya que los gobiernos de línea totalitaria coartan la libertad de acción y de expresión de los políticos y de los escritores.
Sus Obras Literarias
López Albújar tuvo muchos escritos, muchos de ellos fueron redactados en su juventud. A medida que el autor se adentraba en años sus planteamientos fueron tomando forma un poco más radical en los temas predilectos del autor, donde la justicia, la igualdad, eran lo que quería resaltar, aunque los textos lo destacaba de manera opuesta. Es decir denunciaba la desigualdad, el maltrato, el racismo, las inclemencias para hacer notar la falta de los objetivos deseados por el escritor.
- Entre sus obras más destacadas estan:
Miniaturas (1895), estos eran poemas que destacaban la hermosura de las féminas, las semblanzas de extraordinaria belleza, sobre todo de las mujeres limeñas, de quien el autor hace mención en varias obras.
De mi casona (Edición de 1924) en esta publicación, Enrique López Albújar, relata entre líneas la feliz infancia en su hogar en Piura, junto a sus padres, y describe el agradable ambiente de este lugar.
Desolación (1916), esta obra literaria se enfoca en un drama en un acto.
Cuentos andinos (1920), Extraordinaria obra, donde inicia el tema del indigenismo. En ella hace una exposición y denuncia de la atropellada vida de los indígenas. Resalta a su vez la esencia del ser humano, que por ser indígena no es diferente a la de los demás.
Matalaché (1928), es una narrativa romántica de la vida de una mujer blanca y de un esclavo de raza negra, desarrollada en los predios de Piura, en la época virreinal.
Calderonadas (1930), se trata de escritos donde el autor descaradamente tiene una intención satírica.
Los caballeros del delito (1937), En esta novela se destaca las aventuras de hombres bandoleros.
Nuevos cuentos andinos (1937). Sigue la tónica del escrito del autor en el año 1920. Describe ante la humanidad los temas indígenas y de valoración hacia los mismos.
De la tierra brava (1938); se trata de poemas afroyungas destacando la eterna servidumbre de los esclavos.
El hechizo de Tomaiquichua (1943). Se trata de una historia de amor y pasión en esa población que se ubica en los predios de Huánuco, donde el autor destaca la belleza de la mujer, las costumbres y tradiciones de la localidad y resalta la vida de los personajes en una época antigua.
Las caridades de la señora Tordoya (1955), Este es un grupo de cuentos cuyos temas eran citadinos y a los que se dedicó en el año 1950.
Memorias (1966), En esta obra, Enrique López de Albújar, relata aquellas historias que tuvo que en sus manos cuando le tocó laborar como servidor público del derecho. Su cargo de magistrado lo ejerció, según sus propias palabras, primero como ser humano y luego como un magistrado.
Este recuento se convirtió en una de sus obras de mayor aporte cultural en virtud del éxito que tuvo ante la sociedad peruana y de otras partes del mundo. Sus ideas fueron compendiadas por su interesante contenido, lo cual atrae a todos aquellos ciudadanos que se preguntan cómo es estar del lado de los juristas y de qué manera afectan sus decisiones a su pensamiento y a sus convicciones como ser humano.
De mi casona 2º parte (1966). Esta publicación fue una nueva visión nostálgica de la vida en Piura.



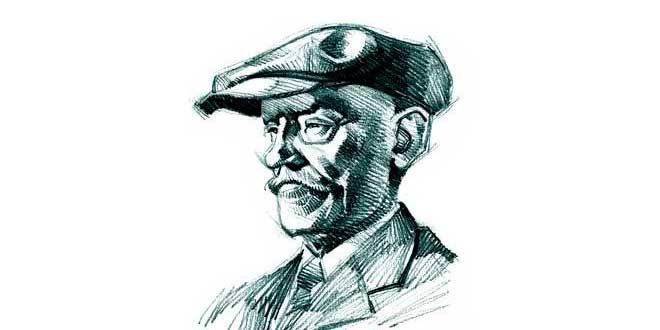


luciana
hola